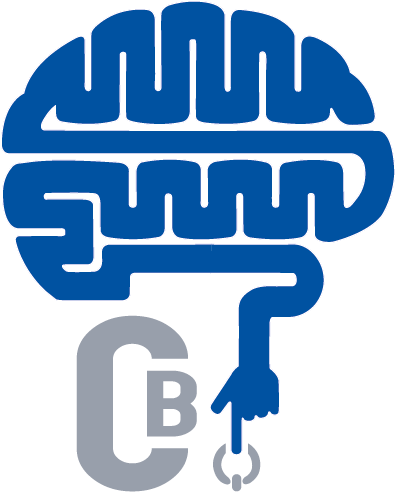Durmiendo la ansiedad
El suicidio es un fenómeno complejo que tiene diversas aristas durante el transcurso de la historia. Opinar ligeramente sobre la condición del suicida o sobre el concepto puede ser peligroso, sobre todo si no se toma la dimensión psicológica que conlleva a una persona a quitarse la vida.
La dimensión histórica del suicidio proviene inclusive desde la época de los griegos y romanos, quienes en su adoración por los dioses consideraban la conducta suicida como un acto de barbarie e irrespeto por ellos. En esa lógica, un acto de tal envergadura podía incluso atentar contra el Estado, incluso siendo castigado con fuertes sanciones públicas. Grandes filósofos de esa época no sólo han escrito acerca del suicidio, sino que mucho de ellos incluso llegaron a ejecutarlo. El caso más famoso es el de Sócrates, quién decidió quitarse la vida con veneno, toda vez que fue sentenciado a muerte en la acrópolis de Atenas.
Desde entonces pensadores como Platón y Aristóteles se opusieron firmemente al suicidio, aludiendo este como un acto de cobardía y acusando al individuo como un irresponsable que afectaba a la sociedad. Posteriormente, los romanos heredaron parte de la visión helénica del suicidio, oponiéndose a tales actos a través de enunciados imperiales como los de cicerón. Sin embargo, con el paso del tiempo, se fue diluyendo el fuerte rechazo a tales actos, apareciendo pensadores y filósofos como Séneca, quién llegó a legitimar el suicidio como un acto de valentía y máxima expresión de libertad humana. Es así como a través del emperador Justiniano se estableció la primera representación legal de una conducta derivada de un estado mental alterado, y recogía como atenuante en la mente del suicida la perturbación de sus facultades mentales.
Durante el cristianismo tampoco el suicidio estuvo exento de polémicas. A pesar que el suicidio no fue tan fuertemente criticado como en épocas anteriores, el cristianismo advirtió la conducta como irregular, entre otras cosas por ir en contra del V mandamiento que profesaba el “No matarás”. De esta forma cualquier acto contra la vida era concebido como un pecado que iba en contra de la voluntad de Dios y podía ser igualmente castigado. Esta visión categórica sobre el suicidio incluso llegó hasta fines de la edad media, donde no sólo el suicida era visto como un pecador sino como un delincuente merecedor de castigos sociales extremos.
Sin embargo, luego de siglos de complejas y diversas manifestaciones sobre el suicidio la ilustración impulsó la descriminalización del tema, otorgándole un grado de manifestación humana mucho más vinculada a un efecto de ausencia de salud y falta de bienestar mental. Incluso, según Jean Étienne Dominique Esquirol (1772-1840, psiquiatra francés), “postuló la asociación del suicidio a toda clase de estados clínicos patológicos (delirium agudo, estados delirantes crónicos, monomanías, manías) pese a reconocer que el suicidio, no era una enfermedad mental per se. Ya para el siglo XIX, con la entrada del romanticismo moderno, el suicidio pierde el carácter peyorativo que había tenido por miles de años, dándole paso a las consideraciones psicológicas por encima de la ética y la moral, y comienzan a considerar el suicidio como un acto de máxima libertad o como expresiones de estados de desesperanza.
Hoy en día, la concientización de las conductas suicidas ha sido un tema relevante para las diversas áreas y disciplinas profesionales. La que mayor énfasis ha tenido ha sido la psiquiatría y la psicología clínica, que han propuesto estrategias de intervención clasificadas en universales, selectivas e indicadas.
A pesar que dentro del ámbito de la arquitectura el tema de los suicidios no ha sido considerado un factor relevante dentro de las decisiones teóricas y conceptuales del diseño, desde hace ya varios años que la profesión no ha estado exenta de atender dentro de sus variantes este importante tema, sobre todo cuando se ha visto como el aumento de estas decisiones suicidas en las personas han tenido también que ver con espacios y condiciones que han aumentado la ansiedad y el desapego por la vida. Ejemplo de ello han sido los múltiples actos suicidas ocurridos en espacios emblemáticos.
Desde el 2019, según la OMS hubo más de 700.000 suicidios, muchos de ellos ocurridos en obras de metrópolis de gran magnitud y en edificios públicos o institucionales destinados a museos o bibliotecas, tal como el puente del Golden Gate en San Francisco, California, USA, o el atrio de la biblioteca Bobst en New York. Uno de los más actuales fue la atracción turística Vessel 2021, en el reluciente vecindario de Hudson Yards, también en la ciudad de New York. De igual manera, podríamos continuar dando ejemplos de espacios comunes dentro de la ciudad, como los metros, las pasarelas, entre otros.
En Chile la situación de los suicidios ha sido, lamentablemente, también parte de nuestras vivencias. Desde hace muchos años que hemos tenido que presenciar la pérdida de personas que han decidido quitarse la vida en lugares públicos donde transita mucha gente, afectando y alterando el bienestar no sólo de los familiares de las víctimas, sino también de aquellos que transitan y habitan esos espacios. Aún así, y a pesar que la decisión del suicida es autónoma e individual, muchos de los espacios que han sido pensados y diseñados en nuestra ciudad, han tomado muy poco en cuenta estos posibles aspectos, que tienen que ver con la armonía y salud de nuestros habitantes. No basta sólo con fijar una posición sobre el aspecto del suicidio, en contra o a favor del mero acto individual, de investigar su condición científica, o de generar criterios de diseño impuestos por las autoridades para que sean cumplidas. Se trata, en cambio, de pensar que los espacios que nuestra ciudad requiere, junto a sus edificios, es la asociación directa y profunda con la condición humana, más allá de sus funciones o programas para los cuales fueron diseñados o construidos.
Existen varios ejemplos de cómo la arquitectura puede y debe trabajar de la mano con esta importante tarea. En el año 2008, específicamente en Corea, se realizó un ensayo clínico con pacientes aleatorios quirúrgicos en un hospital. El experimento consistió en utilizar iguales habitaciones, pero algunas incorporándoles plantas reales. El experimento arrojó como resultado que aquellos pacientes que estuvieron en las habitaciones con vegetación, tuvieron niveles más bajos de ansiedad, presión arterial y frecuencia cardíaca. Este ensayo alertó a los profesionales de la arquitectura, que en su momento comprendieron que un espacio puede modificar o alterar positivamente a una persona.
En ese sentido, aunque la historia y sus pensadores hayan dejado su legado sobre sus percepciones positivas o negativas del suicidio, hoy en día, en pleno siglo XXI, sabemos que esta realidad está muy alejada de una enfermedad o acto de locura, y que de hecho se trata de un acto que proviene de una condición de salud mental que puede prevenirse. Los arquitectos no podemos voltear la mirada ante esta condición del suicidio, porque si no estaríamos olvidando la verdadera razón del espacio que es para el individuo. De hecho, si miramos a grandes arquitectos de la historia, muy pocos se han suicidado, y, por el contrario, muchos de ellos han sido longevos, tales como Corbusier (77), Van de Rohe (83), Gropius (86), Wright (91) y Niemeyer (104). Fue Borromini, bajo las sombras de Bernini, quién fue uno de los pocos que decidió quitarse la vida, y que, reafirmando lo expuesto en este artículo, fue por razones de depresión.
Utilicemos entonces el apego por la vida que han demostrado estos grandes profesionales y por la necesidad de crear espacios para sus habitantes.
Si bien es cierto que pensar y construir la ciudad y sus edificios no puede condicionar las decisiones individuales de las personas, no es menos cierto que con un buen análisis de comprensión arquitectónica, se puede atenuar y contener al potencial suicida bajo el efecto del manejo de las sensaciones espaciales. Podemos seguir teniendo una gran infraestructura urbana y grandes edificios, pero anteponiendo al humano por sobre la estética o la función. En todo caso, la sinergia de estas tres variables debe siempre conjugarse. Al final se trata de que el arquitecto pueda dormir la ansiedad, su ansiedad y la de los otros, tal como se lo recetó poéticamente su médico renacentista.
Cristian Angelucci
Arquitecto
“Las opiniones e ideas contenidas en este artículo son de carácter personal y voluntario de su autor, y no representan ninguna línea o vocería de la fundación. En ese sentido, la fundación no se hace responsable por los comentarios emitidos en los artículos publicados”.